
En la actualidad estamos constantemente bombardeados de información que proviene de una gran variedad de fuentes que aseguran ser confiables, pero no todo el conocimiento es igual. El proceso para llegar a él puede diferir según el método utilizado, de ahí que la información obtenida pueda ser de distintos tipos.
Desde tiempos antiguos el ser humano se ha preocupado por conocer y explicar el mundo que le rodea, dando así origen a la filosofía del conocimiento. Uno de los grandes debates a lo largo de la historia ha sido en torno a cómo se llega al conocimiento verdadero. Para responder a esto se han creado numerosas propuestas y disciplinas que han intentado revelar el mejor camino para llegar a la verdad. En esta búsqueda de conocimiento han surgido dos vertientes que afirman tener la respuesta: la ciencia y la pseudociencia.
La ciencia se define como el “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.” Lee McIntyre, filósofo de la ciencia de la Universidad de Boston, explica en su libro La actitud científica. Una defensa de la ciencia frente a la negación, el fraude y la pseudociencia, que “La actitud científica puede resumirse como el compromiso con dos principios: (1) Nos preocupamos por la evidencia empírica; (2) Estamos dispuestos a cambiar nuestras teorías a la luz de nueva evidencia.” De esta manera, podemos entender que las disciplinas que no cumplen con estos principios no pueden ser consideradas ciencia; podrán ser definidas como acientíficas, tales como las artes, o podrán entrar dentro de la clasificación de las pseudociencias, tales como la astrología, la numerología y la homeopatía.
¿Cómo podemos definir, entonces, más concretamente a la pseudociencia? Si nos vamos a la etimología de la palabra, “pseudo” viene del griego y significa falso, engañoso o aparente. Entonces, cuando se habla de pseudociencia se refiere a una disciplina que aparenta ser ciencia pero que, en realidad, no lo es. Estas disciplinas buscan establecer credibilidad mediante el uso de términos sofisticados y enunciados confusos que simulan estar fundamentados en conocimiento científico probado, sin embargo, no siguen una metodología propiamente científica basada en evidencia empírica, experimentación y comprobación.
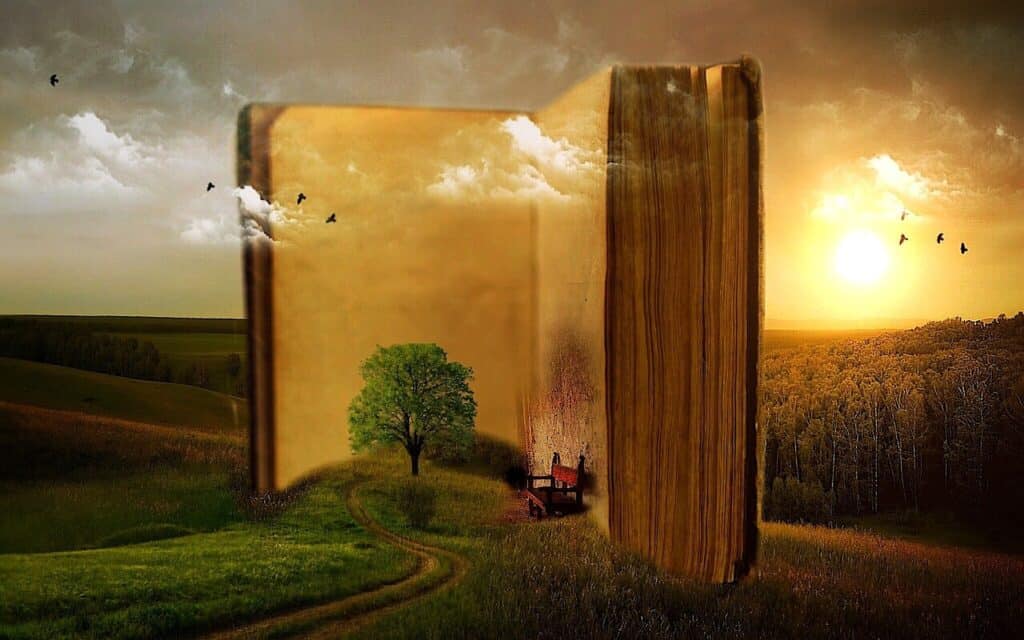
Karl Popper, uno de los filósofos del siglo XX más reconocidos, hizo mucho hincapié en establecer la diferencia entre ciencia y pseudociencia y enfocó mucho de su trabajo en estudiar la naturaleza del conocimiento. Popper se dio cuenta de que diferentes científicos utilizaban distintos métodos para llegar al conocimiento verdadero, y que no todos seguían procesos que podían considerarse realmente científicos.
Él vio que algunos simplemente justificaban cualquier dato obtenido para que encajara dentro del marco de su teoría y así comprobar sus hipótesis fácilmente. La información obtenida de esta manera es lo que Popper llama pseudociencia porque, aunque aparenta seguir una metodología científica y objetiva, en realidad parte de una visión sesgada. Los métodos que solo sirven para confirmar creencias o tendencias son pseudociencia porque pueden ser utilizados para comprobar cualquier cosa ya que resulta muy sencillo encontrar datos para confirmar lo que queremos si los estamos buscando.
La ciencia pretende obtener conocimiento para predecir el futuro, mientras que la pseudociencia usa información del pasado solo para explicar o justificar el presente.
En la búsqueda de la verdad, el conocimiento científico debe ser probado y desafiado para tener validez y no solo confirmado a través de la interpretación imparcial de la información. La ciencia refuta, invalida, falsea, desmiente o desaprueba, mientras que la pseudociencia solo comprueba. Una concepción errónea es que rechazar una hipótesis científica es sinónimo de fracaso, sin embargo, es todo lo contrario porque nos proporciona información útil y nos lleva hacia el conocimiento verdadero.
El método científico intenta ver al mundo a través de los ojos de la ciencia, que solo ven datos y hechos objetivos, sin nociones preconcebidas. Un científico auténtico acepta la evidencia, independientemente de que compruebe su teoría o no. Además, un científico siempre debe estar abierto a la idea de que sus creencias actuales puedan estar equivocadas. Por eso, para Popper, “El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo.” La única prueba genuina de una teoría es aquella que intenta falsearla y a esto Popper le llama “principio de falsificación”. Si la teoría no puede ser sometida a prueba no tiene validez científica.

En la actualidad, la pseudociencia prolifera debido a que el público general sigue navegando bajo un sistema de aceptación de información muy poco crítico. La mayoría piensa que si un científico, académico o experto lo dijo entonces debe ser cierto. Pero Popper nos diría que, “Hay que estar contra lo ya pensado, contra la tradición, de la que no se puede prescindir, pero en la que no se puede confiar.”
Lamentablemente, la falta de una evaluación crítica de la información está generando que circulen en los medios toda clase de falacias ya que una cantidad alarmante de personas están más que dispuestas a creer lo que ven en la televisión o leen en redes sociales. Hay que generar el hábito de analizar críticamente la información que recibimos; para ello podemos basarnos en los siguientes cuestionamientos:
¿Qué tan confiable es la fuente? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué calidad tiene esa evidencia? ¿Se puede poner a prueba la hipótesis? ¿Se ha intentado refutar la hipótesis? ¿Existe algún sesgo o tendencia por parte del investigador?
Si no hay manera de probar una teoría, creencia o propuesta ¿cómo podremos saber que es verdad? Podemos poner como ejemplo la existencia de Dios o cualquier otra cuestión sobrenatural o paranormal; científicamente no hay manera de comprobar ni que existen ni que no existen.
Carl Sagan ejemplifica de una manera muy clara el tipo de argumentación empleada por la pseudociencia en su libro Demon-Haunted World:
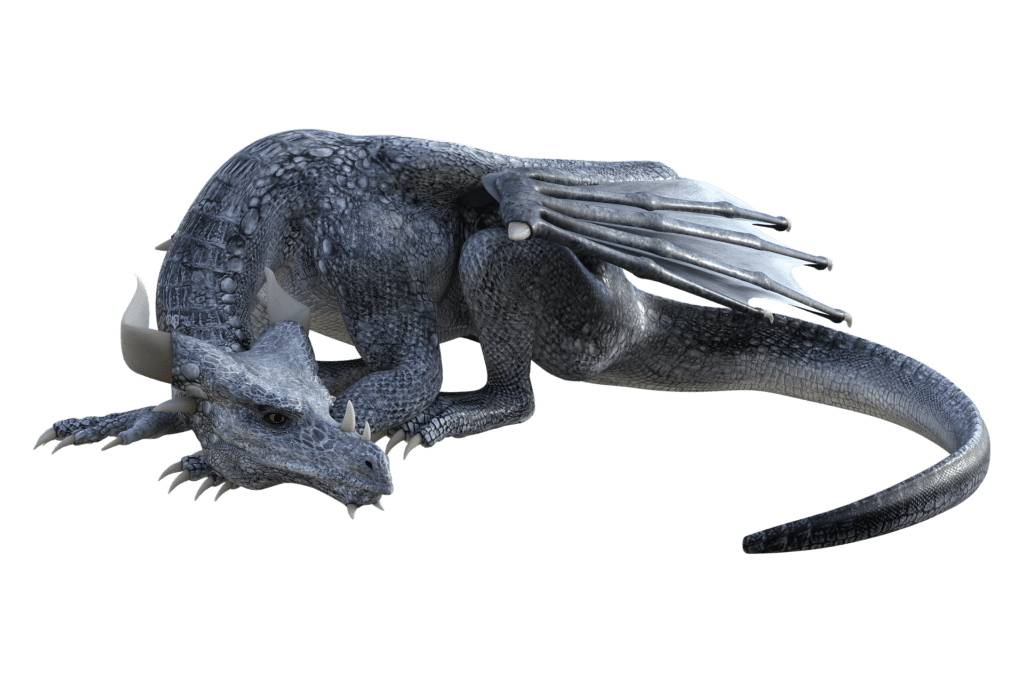
Un dragón en el garaje
“En mi garaje vive un dragón que escupe fuego por la boca.” Supongamos que te hago una aseveración como esta. A lo mejor te gustaría comprobarlo, verlo por ti mismo. A lo largo de los siglos ha habido innumerables historias de dragones, pero ninguna prueba real. ¡Qué oportunidad!
—Enséñemelo —me dirías.
Te llevo a mi garaje. Miras y ves una escalera, latas de pintura vacías y un triciclo viejo, pero el dragón no está.
—¿Dónde está el dragón? —me preguntas.
—Oh, está aquí —contesto yo moviendo la mano vagamente—. Me olvidé decirte que es un dragón invisible.
Me propones que cubra de harina el suelo del garaje para que queden marcadas las huellas del dragón.
—Buena idea —replico—, pero este dragón flota en el aire.
Entonces propones usar un sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible.
—Buena idea, pero el fuego invisible tampoco da calor.
Se puede pintar con spray el dragón para hacerlo visible.
—Buena idea, sólo que es un dragón incorpóreo y la pintura no se le pegaría.
Y así sucesivamente. Yo contrarresto cualquier prueba física que me propones con una explicación especial de por qué no funcionará. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante que escupe un fuego que no quema y un dragón inexistente? … Ninguna.
Karl Popper no es el primero en mostrar un interés en buscar conocimiento verdadero y distinguir ese conocimiento del falso. Ya desde la época de la Ilustración, uno de sus filósofos más importantes, Immanuel Kant, se encontraba en esa búsqueda. “Es el deber de la filosofía destruir las ilusiones que tienen su origen en conceptos erróneos,” afirma Kant.
Si examinamos las obras de ambos, podemos ver cierta influencia de Kant en Popper. Los dos pensadores comparten una postura realista que cree en la existencia una realidad exterior y que el conocimiento es posible. Ambos creen que hay un límite en relación a lo que podemos y no podemos conocer. Para Kant traspasar ese límite resultaría en caer en lo que él llama “ilusiones”, mientras que para Popper rebasar el límite se traduce en un error de conocimiento.
Popper cree que las teorías científicas son la forma de acercarse a la verdad. Para Kant todo conocimiento se expresa mediante juicios y, dentro de éstos, los juicios sintéticos a priori son los que permiten conocer la realidad. Los juicos sintéticos a priori aportan información nueva pero son independientes de la experiencia. Tanto las teorías como los juicios pueden ser comprobados o falseados, pero no son representaciones perfectas del mundo; la realidad completa no se puede conocer.
Popper se define como realista plasmándolo en la introducción de su obra Replies to my Critics. Su realismo epistemológico establece que el conocimiento de las cosas se relaciona con su modo de ser; que las teorías no son solo construcciones subjetivas y ajenas a la realidad. Asimismo, en el afán de promover el realismo científico y crítico, Popper rechaza las posturas extremistas y afirma que lo primordial es la evaluación crítica de las teorías científicas.
En un tono similar, el criticismo kantiano acepta que el conocimiento es posible y establece que es necesario someter a juicio o examen el contenido de cada afirmación mediante un método para su validación objetiva y la eliminación de prejuicios. Otra característica importante del criticismo es que busca establecer los límites del conocimiento humano, es decir, determinar qué es posible conocer y qué no. Para Kant, “Todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, procede entonces con el entendimiento y termina con la razón. No hay nada más alto que la razón.”
Kant busca explicar por qué disciplinas como la física, la lógica y la matemática son consideradas ciencias mientras que la metafísica no lo es.
En la Crítica de la razón pura, intenta establecer la validez del conocimiento y la imposibilidad de la metafísica. Se basa en los datos empíricos para formular sus propuestas sobre los juicios sintéticos a priori. El conocimiento de de los objetos es posible, entonces, gracias a la existencia de un conocimiento puro que Kant denomina sintético a priori y que se puede obtener mediante los juicios de este tipo.
En su búsqueda por obtener conocimiento sobre los objetos, Kant encuentra que éste se genera a raíz de dos elementos claves que son el concepto y la intuición. Dentro de los juicios a priori Kant coloca a los juicios matemáticos y algunos principios de las ciencias naturales, en particular de la física, porque se basan en dos formas de la intuición: el tiempo y el espacio, ya que nada puede existir fuera de estas dimensiones.
En cambio, la metafísica, que Kant define como aquello que más le interesa o preocupa al hombre, no puede ser aceptada bajo parámetros científicos porque sus objetos están fuera de los límites de lo que la razón humana puede llegar a conocer. Según Kant, no puede haber juicios sintéticos a priori en la metafísica debido a que no se pueden justificar y, por lo tanto, no son necesariamente verdaderos ni universalmente válidos.
Kant determina que la metafísica es una “ilusión trascendental” por su condición imposible. Estas ilusiones trascendentales se generan cuando se intenta ir más allá de la experiencia, de allí que entren en esta categoría los conceptos de libertad, inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Si bien la metafísica no es lo mismo que la pseudociencia, es evidente que comparten ciertas características y ambas nos remiten a un conocimiento que no puede ser probado.
Las ideas tanto de Kant como Popper han sido criticadas por filósofos posteriores, sin embargo, no se puede negar la relevancia de sus planteamientos para la filosofía de la ciencia. Y aunque el debate sobre la teoría del conocimiento continúa, ambos pensadores nos dejan en claro que, como se mencionó al principio, no todo el conocimiento es igual. Ya queda en cada uno de nosotros evaluar críticamente la información que recibimos y analizar su validez y veracidad.
Referencias
Big Think. (24 de enero de 2018). How to detect baloney the Carl Sagan way | Michael Shermer. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=mn7jVTGjb-I
Cifuentes, L. (2003). El conocimiento científico como expresión de la racionalidad humana. En Cuadernos Hispanoamericanos, (635), 7-12.
Crash Course. (28 de marzo de 2016). Karl Popper, Science, & Pseudoscience: Crash Course Philosophy #8. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=-X8Xfl0JdTQ
D’Andrés, R. (4 de noviembre de 2020). Qué es ciencia, no-ciencia y pseudociencia. El Miradoriu. Recuperado de: https://elmiradoriu.wordpress.com/2020/11/04/que-es-ciencia-no-ciencia-y-pseudociencia/
Hartnack, J. (2006). Teoría del conocimiento de Kant. Madrid:Cátedra.
Hessen, J. (2001). El criticismo. En Teoría del conocimiento (pp. 52-55). México: Espasa Calpe.
Navarro, J. (s, f). Karl Popper, un filósofo ‘con los pies en el suelo’. Barcelona: Universidad Internacional de Cataluña. Recuperado de http://www.unav.es/gep/AF69/AF69Navarro.html
Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Consultado el 30 de octubre de 2021].






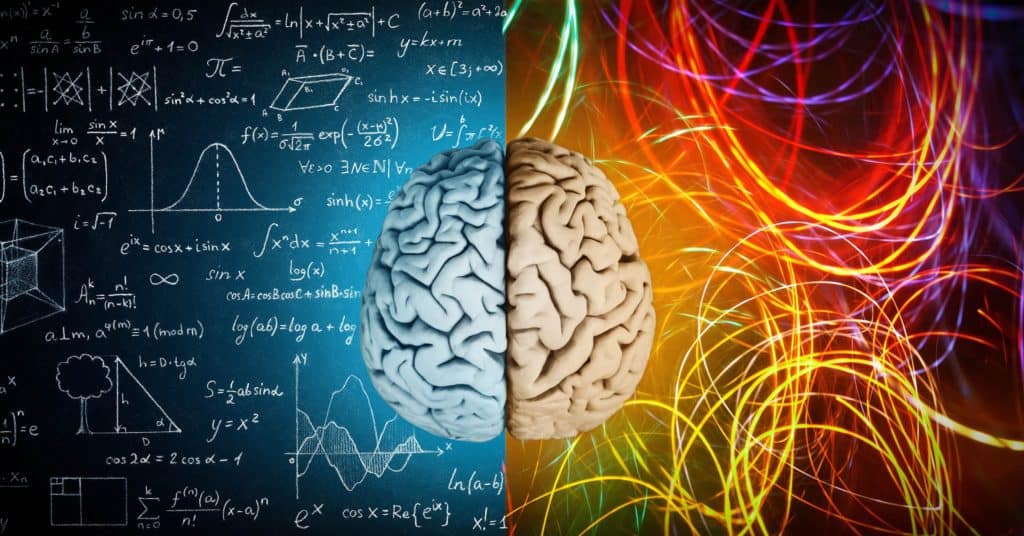
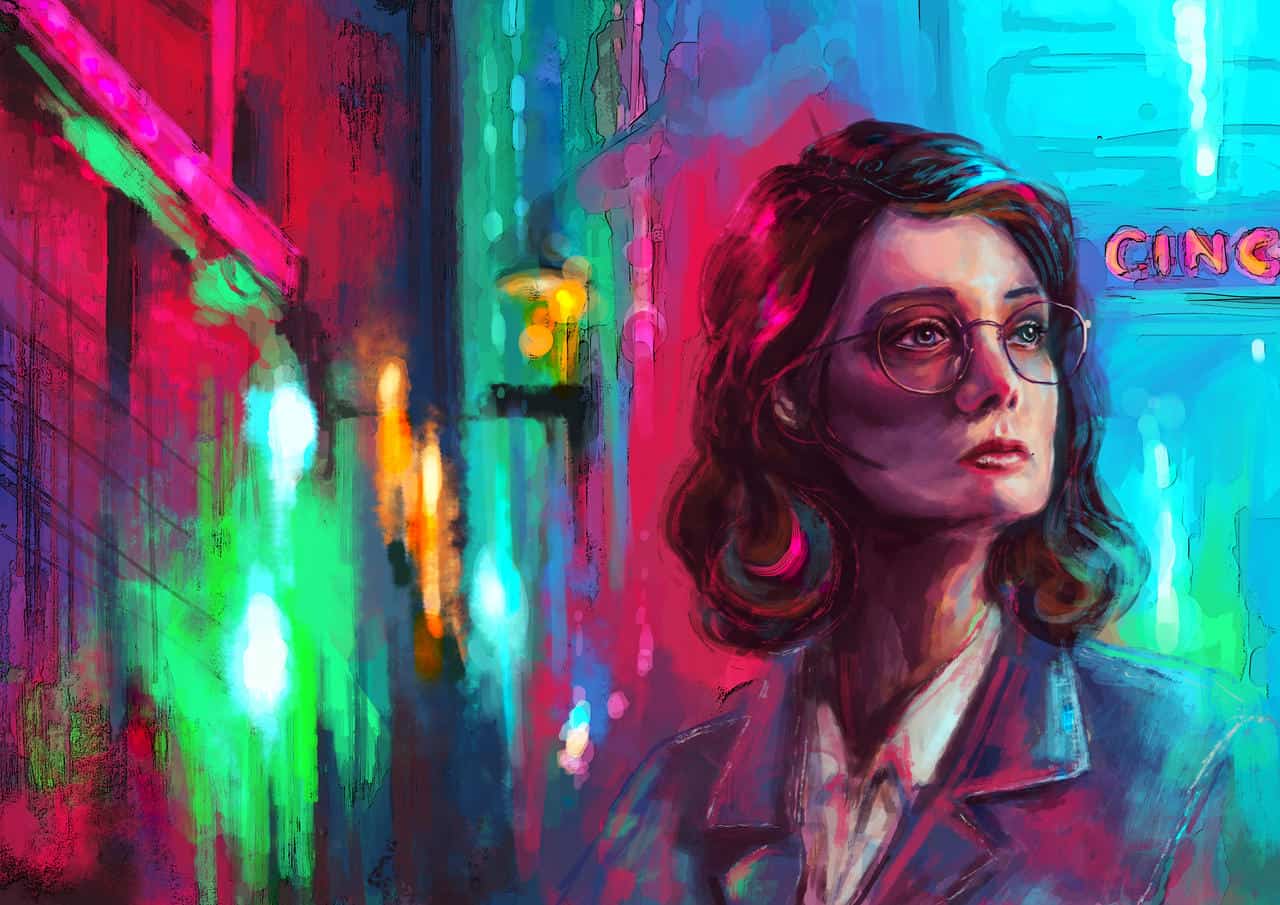


One reply on “Ciencia vs pseudociencia: en busca del conocimiento verdadero”
[…] Ciencia vs pseudociencia: en busca del conocimiento verdadero […]